Aceite de perro
*
Cuento (fragmento)
*
Me llamo Boffer Bings. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida: mi padre era fabricante de aceite de perro y mí madre poseía un pequeño estudio, a la sombra de la iglesia del pueblo, donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos; no solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que, con frecuencia, era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber necesitaba a veces toda mi natural inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente: simplemente era así. La ocupación de mi padre -hacer aceite de perro- era naturalmente menos impopular, aunque los dueños de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban, hasta cierto punto, en mí. Mi padre tenía, como socios silenciosos, a dos de los médicos del pueblo, que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba designar Oil Can. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce; pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren, y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata.
...
...
Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más reprensibles, y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré en seguida y quedé a solas con mi muerto.
...
¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón de que la pequeña herida roja de su pecho -la obra de mi querida madre- no hubiese sido mortal.
Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa noche no me atreví a salir de la aceitería por temor al agente. "Después de todo", me dije, "no puede importar mucho que lo ponga en el caldero.
Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa noche no me atreví a salir de la aceitería por temor al agente. "Después de todo", me dije, "no puede importar mucho que lo ponga en el caldero.
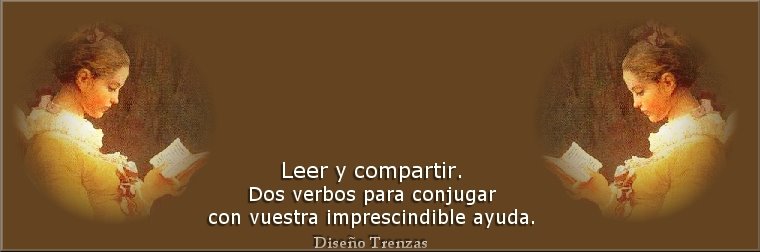
No hay comentarios:
Publicar un comentario